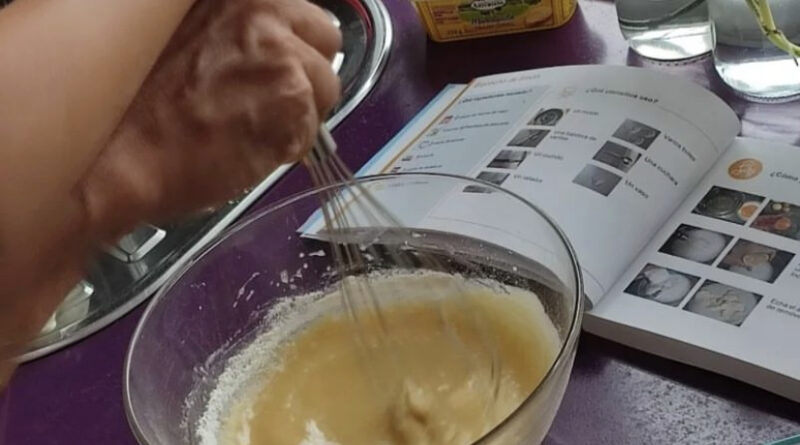Un paseo por el corazón de ‘los felices años veinte’ madrileños
El Archivo Regional de Madrid expone hasta el 14 de enero una muestra fotográfica del Madrid de los años 20, una época llena de avances y prosperidad a pesar de las convulsas circunstancias políticas
Leer más